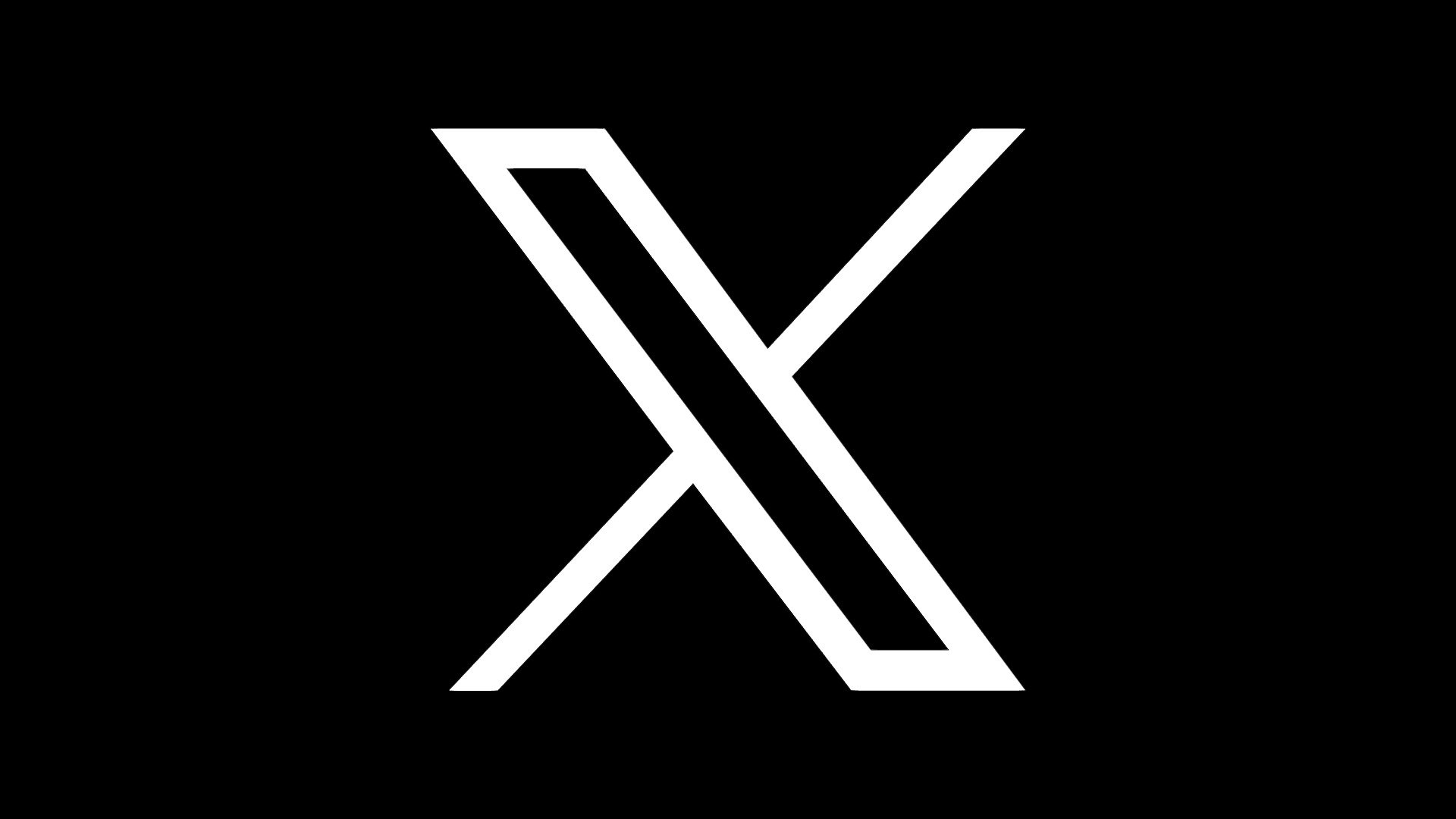Dos perros desgarbados con los ojos de fuego le observaron frunciendo las fauces, hasta perderse de-trás de una construcción abandonada. Alí se rascó la frente y ladeó la cabeza al tiempo que
un escalofrío le recorría la piel congelándole la sangre, confiado en la posibilidad de que alguien lo hu-biera seguido hasta el aparente escondrijo.
Inmerso en los alrededores de lo que parecía ser un antiguo cementerio al que había llegado, tropezó con una rama que yacía entre el terreno de césped y las lonjas de cemento, mientras era abordado por los susurros espectrales y la neblina circundante.
Volteó la mirada al reconocer la singularidad de los pasos del extraño vigía que merodeaba en las sombras. Inmovilizado esta vez, observó girando el cuello entre la densa oscuridad mientras perdía la orientación y caminaba casi de espaldas hasta chocar con una extraña protuberancia que asomaba en-tre la niebla.
—¿Quién anda ahí? —gritó a ciegas, levan-tando el puñal que paseaba inútilmente de una ma-no a la otra.
—Al fin nos volvemos a ver —afirmó la voz, con un gesto inconfundible que Alí no pudo adver-tir debido a la escasa luminosidad—. Por lo que veo, ya no me recuerda.
—¡Muéstrese! ¡Despacio! —alentó empuñando el intento de cuchillo.
—Tranquilo, mi amigo... Sólo vine a recor-darle que un pacto es un pacto.
—¿Quién es usted? —preguntó confuso.
—Vamos... Usted ya sabe. Nosotros cumpli-mos. Ahora le toca a usted.
Horas después, cuando el Sol se dio cita sobre la plaza, Alí honró el acuerdo que había hecho con nuestra hermandad luego de que le ayudáramos a escapar de la cárcel.
Recuerdo cuando se apersonó en la guarida y leyó el mensaje que estaba escrito en el pergamino; un pedazo de papel que durante milenios fue considerado por algunas culturas y sociedades como parte fundamental de un libro de magia negra —tal vez una hoja arrancada— que aludía a los siglos posteriores de Adán y Eva y a una maldición que azotaría el mundo que hoy conocemos.
Al principio lo creyó una locura. Luego se mostró seguro y convencido: ¡Aquello era una locura! ¿Có-mo podría hacer algo semejante?
—Dirá que lo hizo para que el mundo conoz-ca a las víctimas del imperialismo.
—No puedo hacerlo —negó, mientras uno de los miembros sacaba una pistola del cinto y la deslizaba por encima de la mesa. Alí bajó la vista y la frenó con la palma de su mano—. Ya tengo una.
—Muy bien. De todos modos llévela... Mejor que sobre y no que falte.
El prófugo tomó la nueve milímetros y se re-tiró enojado. No lo iba a hacer —a lo sumo le dispararía en las manos—; estábamos seguros: iba a traicionar nuestro pacto. Pobre ingenuo. Nosotros sí sabíamos lo que iba a ocurrir. Ya lo habíamos visto. El mensaje era indiscutible. La mujer de blan-co se lo había dicho a los tres campesinos analfa-betos que pastoreaban ovejas junto a la encina.
Finalmente ocurrió. El reloj marcaba las die-cisiete horas y diecisiete minutos cuando los presen-tes vimos aparecer entre la multitud a un sujeto ves-tido de alba que era avivado por los flameantes pañuelos, niños, cámaras y manos extendidas de almas pecadoras capaces de regalar hasta lo que no tienen; seres inexplicables que buscan el camino fácil y eligen rezar un Padrenuestro y donar una limosna, en vez de agachar la cabeza y disculparse con quienes realmente deben.
Nuestra hermandad lo sabía; jamás llegaría el buen día en el que los hombres caminarían hacia un sen-dero de redención por los muertos de sus placares.
—¡Tiene un arma! —balbuceó un pequeño que estaba colgado del cuello de su madre. Nadie pudo oírle. Todos voltearon la vista para observar al agresor de la nueve milímetros que vació el cargador apuntando a los brazos. No los culpo. Tampoco lo sabía el sujeto que montaba el carro, saludando y quitándose la gorra blanca en síntoma de agrade-cimiento. La virgen que salvo su vida se lo dijo al oído cuando el fogonazo de la falsa filmadora se in-crustó en su abdomen ajado. Lo sé porque fui yo quien le disparó al Santo Padre en la Plaza de San Pedro.
@ErnestoFucile
Publicado en el libro "Crónicas de la Lluvia"